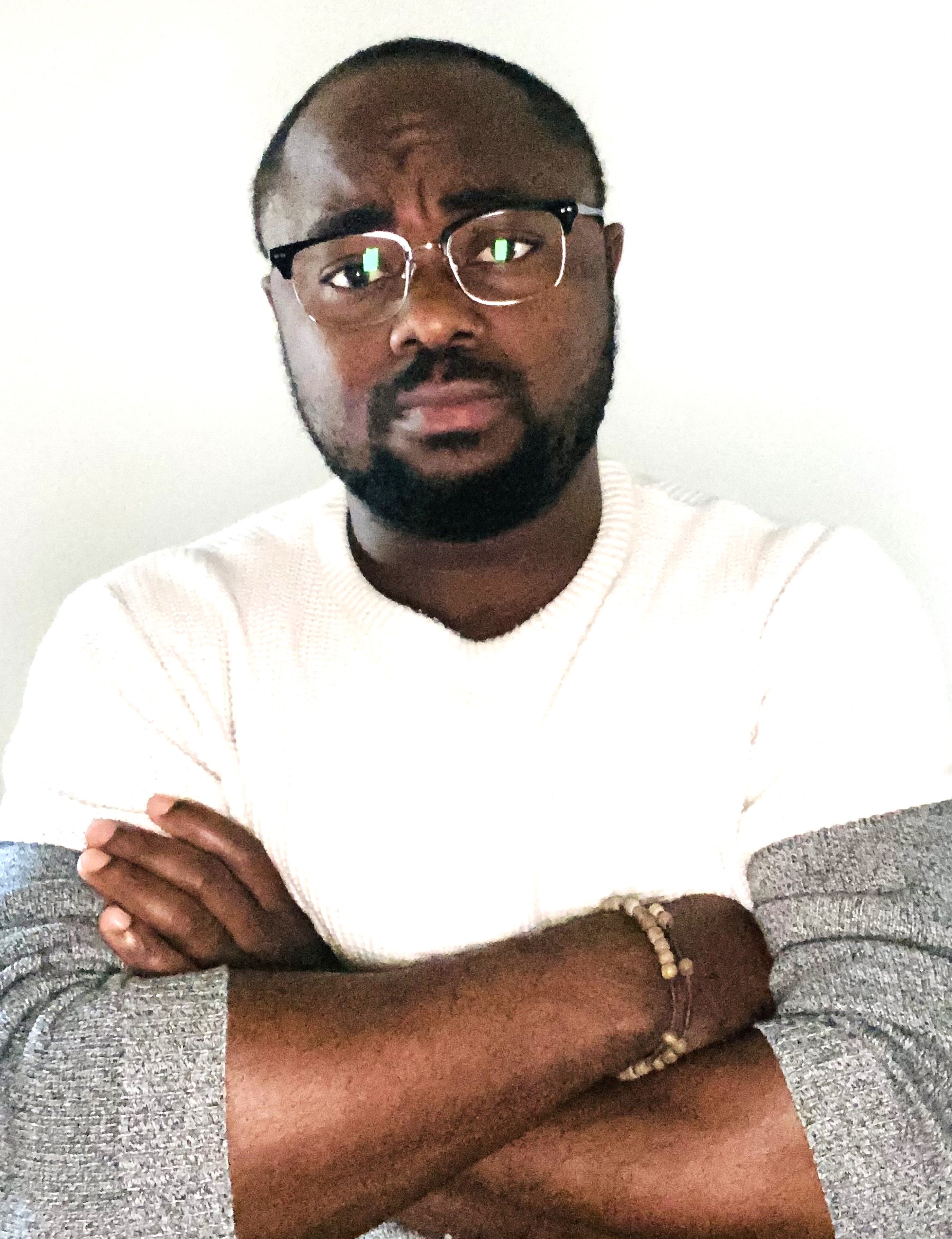Estas palabras de
atribución incierta, bien podrían resumir la situación actual de la sociedad
guineocuatoriana en el umbral del nuevo 2025, donde aceleradamente crece el
hambre y la pobreza, y pandora sigue escondiendo este fenómeno.
En
las calles polvorientas de los barrios olvidados, donde las risas de los niños
a menudo se mezclan con el eco de la necesidad, tarde aún el corazón de una
sociedad que sueña. Aunque la pobreza ha querido apagar sus luces y la desigualdad
ha pesado como un manto oscuro sobre sus días, la esperanza sigue viva,
escondida en los gestos más pequeños: en una madre que comparte el pan escaso,
en las manos callosas que trabajan sin descanso, y en los ojos de quienes, pese
a todo, no dejan de mirar.
No
siempre fue así. Hubo un tiempo, quizás lejano, en que la vida era más amable.
Tal vez los abuelos recuerdan esos días en que la tierra era fértil, las mesas
estaban llenas y la comunidad se reunía al calor de los sueños compartidos.
Esos recuerdos, aunque difusos, son el recordatorio de que no siempre la
pobreza y la opresión dictaron el ritmo de la vida.
El
camino parece interminable, lo sabemos. Las promesas de cambio han sido tantas
y tan vacías que cuesta creer en una próxima vez. Pero es precisamente en los
momentos más oscuros cuando la llama de la esperanza adquiere más fuerza.
Porque la historia nos ha enseñado que, ninguna injusticia y ninguna cadena han
sido eternas. Lo que hoy parece imposible, mañana puede transformarse en la
semilla de algo nuevo. Cada paso pequeño, cada gesto solidario, cada voz que se
alza es una grieta en el muro de esta situación oscura.
El
hambre y la pobreza son dos caras de una misma moneda que revelan las profundas
desigualdades de nuestra sociedad. No se trata solo de la ausencia de alimentos
o recursos, se incluye también la negación de las oportunidades básicas que
permiten a las personas vivir con dignidad. Cada plato vacío y cada hogar
sumido en carencias nos confrontan con una realidad dolorosa: en una sociedad
de abundancia, miles aún luchan por sobrevivir. Este problema, lejos de ser una
fatalidad, es una construcción humana que exige una solución colectiva.
El
ayer nos ofrecía promesas como espejismos en el desierto: seductoras y
brillantes a la distancia, pero decepcionantes y vacías al acercarse. fueron
palabras tejidas con aparente esperanza, ofrecidas para encender expectativas,
pero que esconden la ausencia de intenciones reales o de capacidad para
cumplirlas. En muchos casos, hemos creído que estas perplejas promesas nacen
del deseo de manipular emociones, de ganar confianza a corto plazo o de evitar
conflictos, pero siempre dejan tras de sí un rastro de desilusión y
desconfianza.
Este
ayer prometedor ha permanecido encubado en el alma de la esperanza de esta
triste y desconsolada sociedad, en la que los horizontes rápidamente han
cambiado de paradigmas y la desescalada del desarrollo a los que utópicamente
apuntaban dichos horizontes, acaba de manifestarse en el último escalón sin aliento
de vida, y el problema de Guinea Ecuatorial según la administración pública, es
del ciudadano de a píe, carente de recursos, de poder y de influencias.
Nuestro
ayer es el fundamento de la marca de una ceguera absoluta, donde discursos
grandilocuentes prometen cambios que nunca llegan; o incluso en el mundo del
consumo, donde empresas y supermercados prometen resultados irreales. Su
atractivo radica en la esperanza que despiertan, en la posibilidad de un presente
y futuro mejor, más justo o más pleno, en el que acaban siendo beneficiados los
de siempre, aquellos que nadan en la abundancia. Sin embargo, su impacto es
devastador cuando las personas descubren que siguen siendo usadas como piezas
de un juego.
Lo
más peligroso de este fenómeno ilusorio del ayer, es su capacidad para
erosionar algo fundamental: la fe. La fe en las instituciones, en las personas,
en los procesos o incluso en nosotros mismos. A medida que se acumulan los
incumplimientos, surge el escepticismo, y con él, una parálisis emocional o social
que nos impide avanzar. Sin embargo, también pueden ser una poderosa lección.
Cada falsa promesa que reconocemos nos enseña a cuestionar, a exigir
responsabilidad y, sobre todo, a valorar la autenticidad por encima de las
palabras.
Aunque
el camino ha sido duro y las carencias han marcado los días, la experiencia del
ocaso del 2024, año que simboliza además el arduo caminar de nuestra sociedad
en su historia, nos recuerda que la esperanza nunca se apaga por completo. En
ese humilde rincón donde los niños aún sueñan, donde las familias se reúnen con
lo poco que tienen y comparten historias, tarde un mensaje poderoso: las
adversidades no definen quiénes somos, sino nuestra capacidad de resistirlas.
Hemos
de recordar que la noche más oscura siempre da paso al amanecer. La historia de
la Navidad misma es la prueba de que, incluso en la pobreza, en la humildad de
un pesebre, pueden nacer las mayores esperanzas del mundo. Lo que importa no es
lo que falta, sino el amor que construimos con lo que tenemos.
Que
este año, aunque los días hayan sido difíciles, podemos mirar hacia adelante
con fe en un futuro mejor. Cada pequeña acción, cada gesto de bondad y cada
palabra de aliento que nos damos unos a otros es un paso hacia ese futuro que
nos han negado pero que en realidad merecemos.
Benedicto Mitogo O.